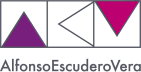Comer tierra
No jugaba a querer, buscaba lo real. Y eso, a veces, incluía pasteles de lodo.
Primero pensé que lo abstracto no era lo mío.
En esa etapa en la que los niños usan el juego simbólico para explorar el mundo, practicar roles y regular emociones, yo no siempre lo hacía.
En mi kínder, el gran amor de mi infancia —Erika— cocinaba pasteles de lodo en el patio durante el recreo. Luego me los regalaba. Y yo, para demostrarle que todo lo que ella hiciera me encantaba, me los comía.
Habría bastado con que ella “hiciera como que cocinaba” y yo “hiciera como que me lo comía”. Pero no.
Para mí, era real.
Lo simbólico no era el juego: era el sacrificio.
Lo simbólico era demostrarle que todo lo que ella creara era maravilloso, incluso si era tierra mojada.
Y no hay que descartar la parte dramática: nadie esperaba que hiciera eso. Y ella, claro, quedó encantada.
Para el ojo no entrenado, era solo una niña jugando con lodo y un niño comiendo tierra.
Para mí, fue el inicio de una carrera de entrega emocional a costa de mí mismo.
Una que me ha causado más de una infección estomacal.
Exceder las expectativas.
Hacer eso que no se debe hacer.
Ir siempre un poco más allá de lo que se espera.
Eso me trajo más dramas que romances.
Cien primeras veces comenzaron así: con un gesto intenso, innecesario para otros, pero no para mí.
Porque aprendí a vincularme con el deseo, con el amor, desde ahí: desde el exceso.
Desde ese impulso de hacer más, de dar más, de mostrar sin medida.
No era una estrategia.
No jugaba a querer, buscaba lo real.
Y sinceramente, comer tierra es de lo más razonable que he hecho por amor.