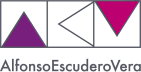Fantasma mascota
La gente solamente le teme a lo que ignora.
Siendo aún un infante pasé de una pequeña escuela cercana a casa, con diez personas por salón, para integrarme a una escuela con cinco grupos de cada grado. Suponía un shock grande pasar de tener una escuela de sesenta personas a una generación de más de cien. Sin embargo, esta falta de autocrítica tan característica en mí me ayudó a integrarme rápidamente y a hacerme notar más de lo que debía.
Aquí conocí a mucha gente que fue importante en esa etapa de mi vida (y en otras). Por ejemplo, a quien hasta el día de hoy es mi abogado y a la que sería, diez años después, mi novia durante la carrera.
Poco antes de esa época de grandes cambios empecé a tener muchas pesadillas y a temerle a todo. Quizá también tendría que ver con que “era otro México” y mi mamá me llevaba con ella a ver Tiburón y El resplandor al cine. Pero vamos a fingir que ese tipo de crianza no causaba “ningún daño”, no sea que mi generación X me vea feo; les encanta romantizar el maltrato.
Así que, siendo un pequeño de 6–7 años, llegué con mi papá y le dije:
—Papá, me dan miedo los fantasmas, la muerte y aquello que habita en mi clóset.
Él me miró como quien mira a un discípulo más que a un hijo y me dijo, con aire de haber repetido eso cientos de veces:
—La gente solamente le teme a lo que ignora. ¿Quieres dejar de tener miedo? Pues lee sobre ese tema.
Y aquí es donde yo demuestro cómo un gran consejo se puede ir al carajo si no tiene un buen seguimiento. Me puse a leer todo lo que encontré de fantasmas. No de trascendencia, ni de existencialismo, ni siquiera bases de comportamiento humano. Empecé a buscar literatura de fantasmas, parapsicología, posesiones demoníacas, mitos… y todo se fue al carajo: mi ignorancia no disminuyó.
Empecé a tenerle miedo a cosas que ni sabía que existían. Amplié mi colección de miedos. Nahuales, tlahuelpuchis, súcubos, íncubos, yōkai y seres de todas las culturas empezaron a habitar mi mente. Antes solo temía a una sombra; ahora las sombras tenían nombres, origen, intenciones ocultas, que yo conocía, planes, consecuencias… y con ellas una serie de posibilidades que antes me eran impensables.
Así entré al mundo de la lectura. Y a esta escuela enorme, con cientos de compañeros, en una época donde el bullying era la norma: o pasabas desapercibido o eras hostilizado por los grupos más “poderosos”, sea lo que eso signifique entre bebés de primaria.
Un día estábamos por salir al recreo cuando un grupo de compañeros se reunió a mi lado para escuchar mis historias sobre fantasmas y alguien cometió el error de burlarse de mí y de “esas tonterías que su mamá le había dicho que no existían”. Sin pensar en lo que hacía lo miré muy serio y le dije:
—Por supuesto que existen, cuida tus palabras. Es más, yo tengo un fantasma que me sigue a todos lados. Se llama Jorge y está ahorita aquí con nosotros.
El grupo se congeló. Nadie se atrevió a decir nada. El bully titubeó y, después de unos segundos, dijo:
—Eso es una tontería.
Pero su voz ya no sonaba tan segura. Se fue del grupo y salió del salón. Todos me miraron:
—¿Es cierto?
Recuerdo la mirada de todos: asustados y emocionados. Y yo, en lugar de reírme del bully con ellos, embriagado del poder que da la admiración del grupo, continué:
—Es verdad. Él me había pedido que no se lo contara a nadie, pero “se pegó” a mí un día que fui al Cementerio Francés, que está cerca de mi casa. Lo vi viendo su propia tumba. Al principio me espanté, pero cuando noté que era de nuestra edad me acerqué, y él, al ver que podía verlo, me sonrió. Desde entonces me acompaña a todos lados.
Nadie parpadeaba. Todos estaban emocionados. Y ahí comenzó.
Cada recreo me rodeaban grupos cada vez más grandes de niños para preguntarme por mi fantasma, y yo hacía historias que salían fácil por todo lo que tenía de lecturas acumuladas en la cabeza. Muchos escépticos venían a las sesiones a cuestionarme o a decirme las cosas que sus papás les habían dicho que me dijeran, porque algunos empezaron a espantarse mucho.
Lo que aproveché para mantenerme a salvo de cualquier ataque. Por ejemplo, el segundo enfrentamiento con el bully terminó con él llamando a la maestra para exponer mi grupo, y la maestra llegó a decirme que NO debía asustar a mis compañeros. En cuanto ella se fue, él me miró, se rió de mí frente a todos y dijo casi gritando, para que todos escucharan:
—Para que dejes de inventar cosas.
Yo, sin dejar de verlo, le dije:
—Está bien. Esta noche te va a ir a visitar. Ojalá duermas bien.
Y ahí comenzó la etapa dos: mis compañeros empezaron a verlo.
Al día siguiente este sujeto no fue a la escuela y no debo decir que se volvió lo que faltaba para que mi club pasara a ser un culto. Los que creían en mi fantasma juraban que había sido él. Yo juraba que mi suerte era maravillosa y que seguro su mamá no se despertó o lo llevaron a sacar el pasaporte, yo qué sé.
Ese día los dos o tres escépticos que quedaban me dijeron:
—Si está aquí, pídele que haga algo.
Y yo les dije:
—¿Ven el gis que está en el pizarrón junto a la puerta? No dejen de verlo. Se va a mover.
Ahí tienen a veinte niños sin parpadear viendo el pobre gis que jamás se movió. Aunque, diez años después, mi novia y yo platicamos de esto y ella me preguntó cómo había hecho para que se moviera. Jajajaja. Ellos juran que sí se movió.
No recuerdo cómo acabé con el club. Pero sí recuerdo que nunca dejé de tener miedo. Ni entonces, ni ahora. A lo largo del tiempo fui sumando otros temores. Siempre aparece algo nuevo a lo que temer, algo que se instala en el borde de lo que uno entiende.
Y si de niño estaban los fantasmas, hoy se les pueden sumar las desapariciones forzadas, los secuestros, esas cosas que también habitan su propia clase de oscuridad. El miedo cambia, se estira, crece con uno. Y por mucho que lea, nunca ha dejado de estar ahí.
O quizá solo sigo sin leer los libros correctos.